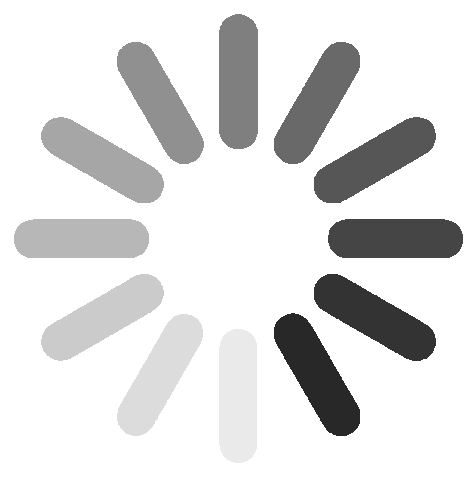Hoy es lunes y eso quiere decir que es el día en el que publicamos la solución de nuestro acertijo de fin de semana, el ¡Ponte a prueba!, con el que acompañamos desde 2015 a las nobles y valientes personas que preparan la siempre temida prueba de comentario de texto de las oposiciones de Lengua Castellana y Literatura.
Anunciábamos el viernes que podía ser difícil reconocer la autoría del texto, pero que era muy interesante tener en consideración su género discursivo pues en las últimas convocatorias ha aparecido dos veces, más en concreto, en Madrid. Sin embargo, nuestros seguidores han dado muy buena cuenta del texto planteado.
Y así, Sara Piélagos Martín señala con acierto el género del texto y se acerca a su autoría, Eva López Santuy y Lydia P García dan con la autora y Antonio Parrales hace pleno al señalar obra y autora. ¡Enhorabuena a todos ellos y ojalá que el día D tengan la misma suerte!

Y es que, efectivamente, se trataba del Discurso de recepción del Premio Cervantes (2011) leído el 27 de abril de 2011 en el Paraninfo de la Universidad, en la ciudad de Alcalá de Henares por Ana María Matute (1925-2014).
Y nada más por hoy. Mañana volveremos con nuestra entrada de fondo. Saludos y ánimo. ¡A por la plaza!
Sobre la famosa crueldad de los cuentos de hadas —que, por cierto, no fueron escritos para niños, sino que obedecen a una tradición oral, afortunadamente recogida por los hermanos Grimm, Perrault y Andersen, y en España, donde tanta falta hacía, por el gran Antonio Almodóvar, llamado «el tercer hermano Grimm»—, me estremece pensar y saber que se mutilan, bajo pretextos inanes de corrección política más o menos oportunos, y que unas manos depredadoras, imaginando tal vez que ser niño significa ser idiota, convierten verdaderas joyas literarias en relatos no sólo mortalmente aburridos, sino, además, necios. ¿Y aún nos preguntamos por qué los niños leen poco? Yo recuerdo aquellos días en Sitges, hace años, cuando algunas tardes de otoño venía a mi casa un tropel de niños y, junto al fuego —como está mandado—, oían embelesados repetir por enésima vez las palabras mágicas: «Érase una vez…» y habían dejado la televisión para escucharlas.
Yo no había cumplido los once años cuando estalló la Guerra Civil española. Unos niños acostumbrados a no salir de casa si no era acompañados por sus padres o la niñera nos vimos haciendo interminables colas para conseguir pan o patatas. No es raro, pues, que yo me permitiera, años más tarde, definir esa generación a la que pertenezco como la de «los niños asombrados». Porque nadie nos había consultado en qué lado debíamos situarnos. Nadie nos había informado de nada y nos encontramos formando parte de un lado o de otro, tal y como me confesó un día Jaime Salinas. Yo, ahora, sólo recuerdo que el mundo se había vuelto del revés, que por primera vez vi la muerte, cara a cara, en toda su devastadora magnitud; no condensada, como hasta aquel momento, en unas palabras —«el abuelito se ha ido y no volverá…»—, sino a través de la visión, en un descampado, de un hombre asesinado. Y conocimos el terror más indefenso: el de los bombardeos. Y aquellos cuentos, aquellas historias «impropias para niños», añadieron en su ruta interna de niña asombrada un aprendizaje. Atroz. Mucho más atroz que los cuentos de hadas.